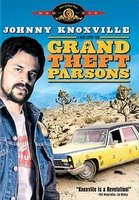Klaus Kinski es casi un sinónimo para actor psicópata. Tremenda reputación se labró el actor germano a fuerza de representar roles demenciales con desmesurada pasión, al igual que gracias a su caótica vida fuera de cámaras, plagada de perversiones, violencia, sexo y películas de bajo presupuesto; quedando registrado tal desenfreno, entre papeles, en su infumable autobiografía titulada
“Todo lo que necesito es amor”. Sin embargo su mejor legado pervive en sus magistralmente demoníacas actuaciones, especialmente las que logró con su amigo-enemigo, el director Werner Herzog (entre las que se cuentan joyas como
“Aguirre : Der Zorn Gottes” o
“Fitzcarraldo”). Considerado como el último gran genio que hayan dado las artes escénicas europeas, uno no puede dejar de ver lo que este denominara como `el proyecto de su vida`; una biografía, muy al estilo Kinski, del legendario virtuoso del violín Níccolò Paganini. Una película que, además de protagonizar, él también escribiría, editaría y dirigiría. Los resultados quedan, apenas contenidos, en un
tour de force fílmico no apto para públicos delicados.
“Kinski : Paganini” marca el debut de Klaus como director, aunque es también la última película en la que intervendría. Originalmente ofrecida a Herzog por el propio Kinski, fue rechazada por este, tanto por considerarla “imposible de filmar” como por lo deteriorada que se encontraba la relación entre los dos genios, cada cual tan testarudo y maniático como el otro. Se necesitó mucho tiempo y algo menos que una curiosa coincidencia para que una productora italiana accediera a financiar la cinta. La obra, proyectada como una
opera prima de 16 horas, estaría completamente controlada por Kinski, que incorporó en el elenco a buena parte de su familia (su entonces esposa e hijo) y se lanzaría al publico serializada, probablemente por televisión. Pero, cuando, estando cerca de la mitad de la realización, los inversores vieron lo que Klaus había filmado, conmocionados, decidieron abortar el proyecto, para furia del desequilibrado alemán, que con intensa pasión abordaba la tarea. Tras mucho insistir Kinksi logró que se presentara su trabajo, con el material disponible, en forma de largometraje. Lamentablemente lo compuesto por él apenas alcanzaba para armar una película, que debido a su tono y contenido todavía sería cercenada una vez más, llegando a exhibirse el año 1988 en Cannes, provocando estupor y cosechando principalmente opiniones negativas entre críticos y público. Esta es la breve historia, interesante sin duda, de esta película y como vino a ser.
Hablemos ahora del film en cuestión. Es indispensable, antes siquiera de ver la película, saber que Klaus Kinski se creía la reencarnación de Paganini. No pienso dar crédito a la especulación trascendentalista, pero los paralelos entre las vidas de uno y otro son sencillamente desconcertantes; por consideraciones de espacio dejaremos el análisis de este aspecto para otra ocasión. Lo importante es que Kinski, por la anterior razón, tenía especial interés en la realización de este trabajo, que persiguió ya antes de alcanzar fama internacional y que culminaría (si tal cosa se puede decir) apenas un par de años antes de morir. Claro que Kinski es Kinski y no se puede esperar lo mismo de una
biopic realizada por Bertolucci que por él.
“Kinski : Paganini” es casi una excursión a la lunática mente de Klaus, una especie de tren de pensamiento más que una experiencia narrativa convencional, un montaje irreal y personalísimo llevado al cine, el demonio Kinski capturado en celuloide.

La película comienza como debería terminar, con una ovación. Un tenébrico salón de concierto, abarrotado, espera al animalesco virtuoso. No hay música pero tampoco silencio, la expectación retumba. Quizás esta escena iniciática es una de las mejores logradas de la película, y por bastantes factores. Entre una oscuridad ribeteada de difuminadas franjas aureas, que salpican los palcos, se escabulle un trasgo con un violín en bandolera. Reptando sobre el escenario aparece una sombra. El teatro enmudece. Es el maestro Paganini. La música arranca, se desborda el teatro y ya no es posible mantener la calma ante el gran Paganini. Su furiosa
performance desata pasiones carnales entre el auditorio, especialmente en numerosas mujeres, al borde de la histeria, que estallan en sollozos y gritos. El trajeado genio se mueve, casi zozobrante, entre las sombras. Una cabeza melenuda, un rostro pálido y deslucido, un par de manos huesudas y descoyunturadas, bailotean en el vacío, desde la oscuridad. El fuego enmarca la postal; hay fuego alrededor, hay fuego en el violín, hay fuego en las mujeres que deliran por el virtuoso, hay fuego en la lasciva mirada de las condesas que se tocan con excitación, al ritmo del violinista.
“Italia es el país del fuego”. Níccolò, con una venia, desaparece del escenario, fundiéndose completamente con el renegrido mutismo, en medio de una batahola de fanáticos extasiados. El silencio no vuelve donde Paganini ha tocado. Este magistral inicio para la película logra levantar las expectativas hasta del más escéptico, especialmente porque contiene todo lo que de aquí en más se podrá ver.
En lo sucesivo se nos presentan imágenes, sueños, memorias y delirios relacionados con la vida de Paganini. Se trata de un flujo crudo, directo, inclemente; conducido por un incesante y perfecto violín, interpretado por Salvatore Accardo (la reencarnación de Kinski no llegó a tanto, él heredó la actitud pero no así la aptitud de Paganini) que no solamente acompaña, con su música, sino que narra y contradice, aúlla y gime, arrulla o excita, cierra el cuadro y lleva el ritmo de la historia. El violín es el texto, se lee desde las cuerdas y con el arco de los fotogramas. Las imágenes no son aquí centrales, la música es el verdadero elemento a seguir.
"El violín es la voz de Paganini".Tocando este preciosista elemento narrativo, que sigue la conducción musical, debemos hablar de la fotografía. Esta, opaca y granulosa, se debe a la obsesión de Kinski por la autenticidad, aprendida de Werner Herzog, y que le llevó a filmar solamente con luz natural o iluminado por velas. Esto se hace notar y el contraste entre las luminosas escenas campestres y las furiosamente lúgubres actuaciones de Paganini (en realidad solamente asistimos a un recital en la película) sirve para acentuar la pesadez de la historia, su onirismo. Sin embargo el mérito de la fotografía, a veces rústica, sucia y otras mágica y concisa, se debe a Pier Luigi Santi, quién sigue la estela magistral de los estetas gráficos europeos. Más aún, gran parte del lenguaje cinematográfico parece tributar a Herzog, para pesar de Klaus, quien siempre tildó de “inepto ignorante” al director germano, llegando hasta a sugerir que habría sido él quién
dirigió “Aguirre”, entre otras colaboraciones del magnífico tandem alemán. (Sin temor a equivocarme puedo asegurar que semejante aseveración dista de ser cierta, y no solamente tras ver "Kinski : Paganini".) Claro que la edición caótica y el manejo de cámaras, a veces inexplicablemente siniestro, son totalmente virtud de Kinski y su visión de la historia.
Pero no vayan a creer que esta película es mala, ni mucho menos. Su mayor fortaleza recae, nuevamente, en las dotes histriónicas de Kinski, quién adopta manierismos y posturas con una maestría incomparable, que rivaliza con la sutileza puramente británica de Sir Lawrence Olivier o la robustez descarada de Marlon Brando. Seguramente pocos se atreverán a decir que esta es la mejor actuación del alemán, y probablemente no lo es, pero el efervescente talento de Kinksi se desborda como en sus más logrados roles. Si dudan de la perfecta actuación de este, fíjense en la forma en que Klaus juega con su cuerpo y rostro, pasando de una amenazadora furia a transmitir lujuria y fiereza, o hasta a momentos tocando la mansedumbre de un riachuelo detenido. La voz, otra de los grandes talentos del germano, que se inició recitando a Shakespeare, Villon y Cocteau, muda según la ocasión y voluntad del maestro, adquiriendo timbres dolorosamente emponzoñados al proferir imprecaciones y rozando una primaria ternura al dirigirse a su hijo. Vaya, es difícil creer que Klaus Kinski haya sido un solo hombre.
Sin embargo sus detractores podrán decir, respecto a la actuación, que Klaus solamente se estaba representando a sí mismo, mientras sobreactuaba sus devaneos de perversión mal escondidos (inicialmente su hija debería haber interpretado a la fogosa amante de Paganini, papel que finalmente rechazó. Pero el morbo se acrecienta al comprobar el innegable parecido entre Natassja Kinski y Dalila Di Lazzaro, quién finalmente se hizo cargo del rol). Sin duda que ni el guión ni el personaje (casi un Kinski
musical fuera de control) ceden mucho terreno para la composición actoral, pero no se puede negar que las exigencias dramáticas fueron solventadas en todo rigor y con soberbia factura, muy a lo Kinski. Cualquiera que acuda a una película que lleva “Kinski” en el título debería saber que esperar.

El otro personaje central es Achile Paganini, hijo de Níccolò, representado por Nikolai Kinski, hijo de Klaus. La confusa construcción anterior es intencional. Innegablemente un niño no puede ser medido en su habilidad dramática o musical igual que un adulto. Pero tanto Paganini como Kinski idolatraban a los suyos, varones nacidos tras la mitad de sus vidas, cediéndoles mucho protagonismo y relevancia. Es así que, mientras Paganini otorgaba buen tiempo de sus recitales a su pequeño hijo, Kinski dedica buena cantidad de tiempo en cámara a su hijo (si no contemplamos el grueso del mismo que se enfoca en el propio Klaus). El joven Nikolai demuestra que ha heredado algo más que el rostro de su padre, pero lo reducido de su papel (y el contexto total del film) no permiten evaluar cabalmente su trabajo. Hoy por hoy Nikolai todavía pelea por consagrarse como actor profesional.
Claro que en la película no solamente aparecen miembros de la familia Kinski. Otro de los momentos más altos se da cuando un genial Marcel Marceau, aquí denominado “Pantomima”, imita a Paganini, en clave bufa y ante un público más
vulgar. La escena no invita al ridículo, pero la plasticidad escondida detrás del atavio de sátiro y del violín mudo que empuña el legendario mimo, hilvanan la realidad (¿Crítica?) con la delirante visión de la tumultuosa vida de Paganini que hasta entonces se tiene, aterrando lo que creíamos era parte de una ensoñación impúdica respecto a un marco real y creible. Esta logradísima escena, que paraleliza sin descaro la “obertura”, es todo menos un “relleno”, más bien un ancla y un barómetro. La hora de Paganini ha pasado.
Llegando al final del film nos damos cuenta que lo mejor se estuvo reservando para el cierre. La inevitable muerte acecha a Paganini, a quien sabemos enfermo y llegamos a ver postrado, al cuidado de Achile. Se nos dice que Níccolò ha padecido muchas enfermedades desde su juventud, y que no ha seguido sus tratamientos por tacañería, tomando solamente la mitad de la dosis prescrita, para ahorrarse algo de dinero. Riqueza que finalmente dilapida. Los acreedores lo persiguen y el panorama es funesto, pero ni con la muerte cercana Paganini dejará de tocar.
La escena de la muerte de Paganini es tal vez, junto con la apertura, la

de mejor factura del film. Un Kinski demacrado aparece en su jardín, es un Paganini fantasmal, moribundo. Tocando el violín, la única forma en que podría morir, presenciamos la agonía del maestro. Ni las parcas son capaces de detener ese demoníaco talento, esa catarsis salvaje, que, violín en ristre, nos muestra Klaus, casi en primera persona. Una cámara poseída por la música, en un vaivén desconcertante, retrata los últimos instantes del virtuoso, que no flaquea hasta ahogarse en su propia vida. Se corta la música, Paganini ha muerto.
A partir de este momento la voz y presencia del maestro resuenan en el violín apagado, que sostiene el fondo. Asistimos, ahora, a una desgarradora escena. El pequeño Achile abraza el cuerpo de su padre; llora sobre él, se aferra a su única protección, al amor paterno. Kinski, inmóvil y tendido, embalsamado y listo para la sepultura, con un rostro que parece una máscara de cera, o una expresión labrada en mármol, continua demostrando su gran aptitud actoral. Ni siquiera una máscara griega podría tener esa fúnebre apariencia, Klaus es un grande, eso no hace falta verificarlo. Luego, entre lágrimas del hijo y el lamento del violín de Paganini (su voz en esta tierra), la película se cierra, cargada de soledad y vacío. El que fuera antes ídolo musical, mancebo de la hermana de Napoleón, amante de cuanta doncella se le apareciese por delante, el gran Paganini, termina en un ataúd de madera vulgar, sin un lugar donde enterrarlo, sin un cortejo fúnebre, sin pompa ni ovación. La película que abrió con un derroche de gloria se cierra con silencio y abandono.
Resulta complicado comentar una película tan poco convencional, no en la vena de Lynch o Greenaway, pero tan poco convencional y alienada de la narrativa fílmica estándar, que se convierte casi en una pintura, alguien sugirió que goyesca, que se hace un verdadero gusto de experimentar, con la mente, los ojos, los oídos y hasta los instintos. El film no fue pensado para agradar al público general, aunque tampoco apela a un segmento demasiado erudito. Más bien se trata de una suerte de gusto adquirido, que encontrarán más fácil de asimilar aquellos familiarizados con la estética y semiótica cinematográficas europeas, que se hacen patentes desde el montaje y concepción hasta las escenas de desnudos,
toccatas, violaciones u otras que se parecen a vertiginosos torbellinos de imágenes (como la audiencia judicial acerca de la descarriada vida de Paganini). El especial gusto de Paganini por las muchachas menores podría parecer políticamente incorrecto para ciertas sensibilidades, aunque tampoco es este un film centrado en el aspecto carnal, ni mucho menos.
“Kinski : Paganini” es una película corta (apenas bordea los 85 minutos) y divergente, fiel reflejo de la psique de Kinski y construida a partir de la particular visión de este. No estamos ante una cinta biográfica de corte clásico, ni ante cine arte en sentido estricto. Quizás es mejor pensar que esta película vendría a ser algo así como un psicoanálisis de Klaus Kinski vertido en celuloide, que aprovecha la libertad de su debut directorial hasta casi convertirla en libertinaje. La película, como ya se sabe, corrió casi la misma suerte que el ataúd de Paganini; nadie le quiso dar cobijo y fue severamente mutilada, por lo que casi no representa lo que el polémico actor germano pretendía hacer de ella. De cualquier forma, para fanáticos del trabajo de Kinski, amantes de la música de Paganini (imagino que no tendrán sensibilidades débiles), seguidores de la obra de Werner Herzog (por lo parecido del acercamiento estético de esta obra) y cinéfilos en general, me imagino que vale la pena recomendársela. Aunque probablemente necesiten verla más de una vez, para permitir que esta crezca, dejando que se asiente la estampida fílmica que pretende presentar la vida del disoluto Paganini. Claro que la veracidad histórica de la película es casi nula. En fin, si tienen la suficiente suerte de encontrarla en algún ciclo de cine, o la atrapan en su versión
deluxe editada artesanalmente en Alemania, o si la “pescan” alguna madrugada en cierto canal de cine europeo, no desperdicien la oportunidad de verla. Tal vez, si tienen suerte, de entre las sombras se escabulla como un mal sueño el espectro de Kinski – Paganini, y se presente para hechizarlos con su violín.


 Vista desde una calle cualquiera, la cúpula metálica de la Prefectura parece un lugar inalcanzable. En la punta de la cúpula flamea siempre la bandera nacional. Si alguna vez quieren subir hasta allí, ni se les ocurra preguntar, pedir permiso o acercársele siquiera a cualquiera de los guardias que caminan por ahí. Si lo hacen tendrán que hablar con el Jefe de Seguridad, que los mandará a la Recepción, que los mandará a la Secretaría de Despacho, que los mandará a hablar con el Administrador, que les dirá a su vez que no es posible hablar con los obreros, porque están ocupados. Mejor hagan como hice yo, y entren sin decir nada, poniendo cara de conocidos, o mejor, háganse a los giles, suban al primer piso y sigan por el pasillo hacia la izquierda. Ahí también hay un guardia, pero él supondrá que si ustedes han llegado hasta ahí es porque tienen algún tipo de permiso. Al final del pasillo encontrarán unas escaleras de piedra enmarcadas en una baranda de metal. Suban tres pisos y ya está, están en la terraza. Frente a ustedes se alza la cúpula, y sobre la cúpula, la bandera.
Vista desde una calle cualquiera, la cúpula metálica de la Prefectura parece un lugar inalcanzable. En la punta de la cúpula flamea siempre la bandera nacional. Si alguna vez quieren subir hasta allí, ni se les ocurra preguntar, pedir permiso o acercársele siquiera a cualquiera de los guardias que caminan por ahí. Si lo hacen tendrán que hablar con el Jefe de Seguridad, que los mandará a la Recepción, que los mandará a la Secretaría de Despacho, que los mandará a hablar con el Administrador, que les dirá a su vez que no es posible hablar con los obreros, porque están ocupados. Mejor hagan como hice yo, y entren sin decir nada, poniendo cara de conocidos, o mejor, háganse a los giles, suban al primer piso y sigan por el pasillo hacia la izquierda. Ahí también hay un guardia, pero él supondrá que si ustedes han llegado hasta ahí es porque tienen algún tipo de permiso. Al final del pasillo encontrarán unas escaleras de piedra enmarcadas en una baranda de metal. Suban tres pisos y ya está, están en la terraza. Frente a ustedes se alza la cúpula, y sobre la cúpula, la bandera.  Vista desde una calle cualquiera, la cúpula metálica de la Prefectura parece un lugar inalcanzable. En la punta de la cúpula flamea siempre la bandera nacional. Si alguna vez quieren subir hasta allí, ni se les ocurra preguntar, pedir permiso o acercársele siquiera a cualquiera de los guardias que caminan por ahí. Si lo hacen tendrán que hablar con el Jefe de Seguridad, que los mandará a la Recepción, que los mandará a la Secretaría de Despacho, que los mandará a hablar con el Administrador, que les dirá a su vez que no es posible hablar con los obreros, porque están ocupados. Mejor hagan como hice yo, y entren sin decir nada, poniendo cara de conocidos, o mejor, háganse a los giles, suban al primer piso y sigan por el pasillo hacia la izquierda. Ahí también hay un guardia, pero él supondrá que si ustedes han llegado hasta ahí es porque tienen algún tipo de permiso. Al final del pasillo encontrarán unas escaleras de piedra enmarcadas en una baranda de metal. Suban tres pisos y ya está, están en la terraza. Frente a ustedes se alza la cúpula, y sobre la cúpula, la bandera.
Vista desde una calle cualquiera, la cúpula metálica de la Prefectura parece un lugar inalcanzable. En la punta de la cúpula flamea siempre la bandera nacional. Si alguna vez quieren subir hasta allí, ni se les ocurra preguntar, pedir permiso o acercársele siquiera a cualquiera de los guardias que caminan por ahí. Si lo hacen tendrán que hablar con el Jefe de Seguridad, que los mandará a la Recepción, que los mandará a la Secretaría de Despacho, que los mandará a hablar con el Administrador, que les dirá a su vez que no es posible hablar con los obreros, porque están ocupados. Mejor hagan como hice yo, y entren sin decir nada, poniendo cara de conocidos, o mejor, háganse a los giles, suban al primer piso y sigan por el pasillo hacia la izquierda. Ahí también hay un guardia, pero él supondrá que si ustedes han llegado hasta ahí es porque tienen algún tipo de permiso. Al final del pasillo encontrarán unas escaleras de piedra enmarcadas en una baranda de metal. Suban tres pisos y ya está, están en la terraza. Frente a ustedes se alza la cúpula, y sobre la cúpula, la bandera.  Cuando llegué allí, me encontré con un grupo de muchachos que se gritaban instrucciones entre sí. Subiendo unas escalerillas de metal que subían en espiral llegué a la punta, ahora sólo la bandera estaba sobre nosotros. El primero de los obreros que encuentro es Ives, un joven de 22 años que antes ha trabajado en carpintería. Después de de unas cuantas preguntas Ives comienza a conversar conmigo. Víctor llega después, trayendo consigo dos baldes de agua, que tiene traer desde el tercer piso. Víctor es topógrafo, tiene 24 años y estudia Ingeniería en Medioambiente. Abajo, sobre la cúpula, están colgados Luis, de 21 años, que quiere ser maestro de escuela; Rubén, que tiene 16 años y todavía estudia en colegio; y Carlos, que lleva un quepi de cuando hizo su servicio premilitar, y al que, lamentablemente, no pude preguntarle casi nada. Decir que están colgados no es del todo correcto, porque están parados sobre los bordes sobresalientes de las ventanas de la cúpula y van sujetos por un arnés. Sólo se cuelgan a la hora de descender o ascender. Su trabajo hasta ayer consistía en pintar los detalles del frontis del edificio. Hoy están tratando de limpiar la cúpula(sólo el frontis, que es lo que se mira, me dice Ives)que la verdad está bastante oxidada. Para esta tarea están armados con baldes, botellas de plástico cortadas y palos de escoba unidos entre sí con alambres.
Cuando llegué allí, me encontré con un grupo de muchachos que se gritaban instrucciones entre sí. Subiendo unas escalerillas de metal que subían en espiral llegué a la punta, ahora sólo la bandera estaba sobre nosotros. El primero de los obreros que encuentro es Ives, un joven de 22 años que antes ha trabajado en carpintería. Después de de unas cuantas preguntas Ives comienza a conversar conmigo. Víctor llega después, trayendo consigo dos baldes de agua, que tiene traer desde el tercer piso. Víctor es topógrafo, tiene 24 años y estudia Ingeniería en Medioambiente. Abajo, sobre la cúpula, están colgados Luis, de 21 años, que quiere ser maestro de escuela; Rubén, que tiene 16 años y todavía estudia en colegio; y Carlos, que lleva un quepi de cuando hizo su servicio premilitar, y al que, lamentablemente, no pude preguntarle casi nada. Decir que están colgados no es del todo correcto, porque están parados sobre los bordes sobresalientes de las ventanas de la cúpula y van sujetos por un arnés. Sólo se cuelgan a la hora de descender o ascender. Su trabajo hasta ayer consistía en pintar los detalles del frontis del edificio. Hoy están tratando de limpiar la cúpula(sólo el frontis, que es lo que se mira, me dice Ives)que la verdad está bastante oxidada. Para esta tarea están armados con baldes, botellas de plástico cortadas y palos de escoba unidos entre sí con alambres.  Sólo jailonguitos estudian en ese colegio, no? Me dice Luis cuando le cuento que he estudiado en el Pestalozzi. Antes seguro venías seguido aquí abajo, dice señalando la plaza 25 de Mayo. Abajo, en la calle, pasa una vagoneta negra con música a todo volumen. Es duro pensar que sólo 30 metros separan dos mundos completamente opuestos.
Sólo jailonguitos estudian en ese colegio, no? Me dice Luis cuando le cuento que he estudiado en el Pestalozzi. Antes seguro venías seguido aquí abajo, dice señalando la plaza 25 de Mayo. Abajo, en la calle, pasa una vagoneta negra con música a todo volumen. Es duro pensar que sólo 30 metros separan dos mundos completamente opuestos. Y para contratarte que te piden? Pregunto, nada, quieres trabajar te dicen, y listo, te meten a trabajar de lo que sea. Ninguno de ellos tiene experiencia este tipo de trabajo, pero todos coinciden en que no es algo difícil de aprender. Cuando les digo que nunca he trabajado en un trabajo tan duro como el suyo, ellos se matan de risa. Esto es suave, de albañil, eso sí que es jodido, aquí es descansado, pintando no te cansas pues. No usan cascos porque se los lleva el viento, según dicen. Les pregunto si no les da miedo este trabajo, Si vos vas a lo seguro, no te vas a caer, pero si vas pensando: me voy a caer, me voy a caer, entonces te caes. Hay que tenerle miedo a la vida, no a la muerte. Si me caigo, entonces me agarro del suelo. Me dice Carlos mientras sonríe para la foto.
Y para contratarte que te piden? Pregunto, nada, quieres trabajar te dicen, y listo, te meten a trabajar de lo que sea. Ninguno de ellos tiene experiencia este tipo de trabajo, pero todos coinciden en que no es algo difícil de aprender. Cuando les digo que nunca he trabajado en un trabajo tan duro como el suyo, ellos se matan de risa. Esto es suave, de albañil, eso sí que es jodido, aquí es descansado, pintando no te cansas pues. No usan cascos porque se los lleva el viento, según dicen. Les pregunto si no les da miedo este trabajo, Si vos vas a lo seguro, no te vas a caer, pero si vas pensando: me voy a caer, me voy a caer, entonces te caes. Hay que tenerle miedo a la vida, no a la muerte. Si me caigo, entonces me agarro del suelo. Me dice Carlos mientras sonríe para la foto.